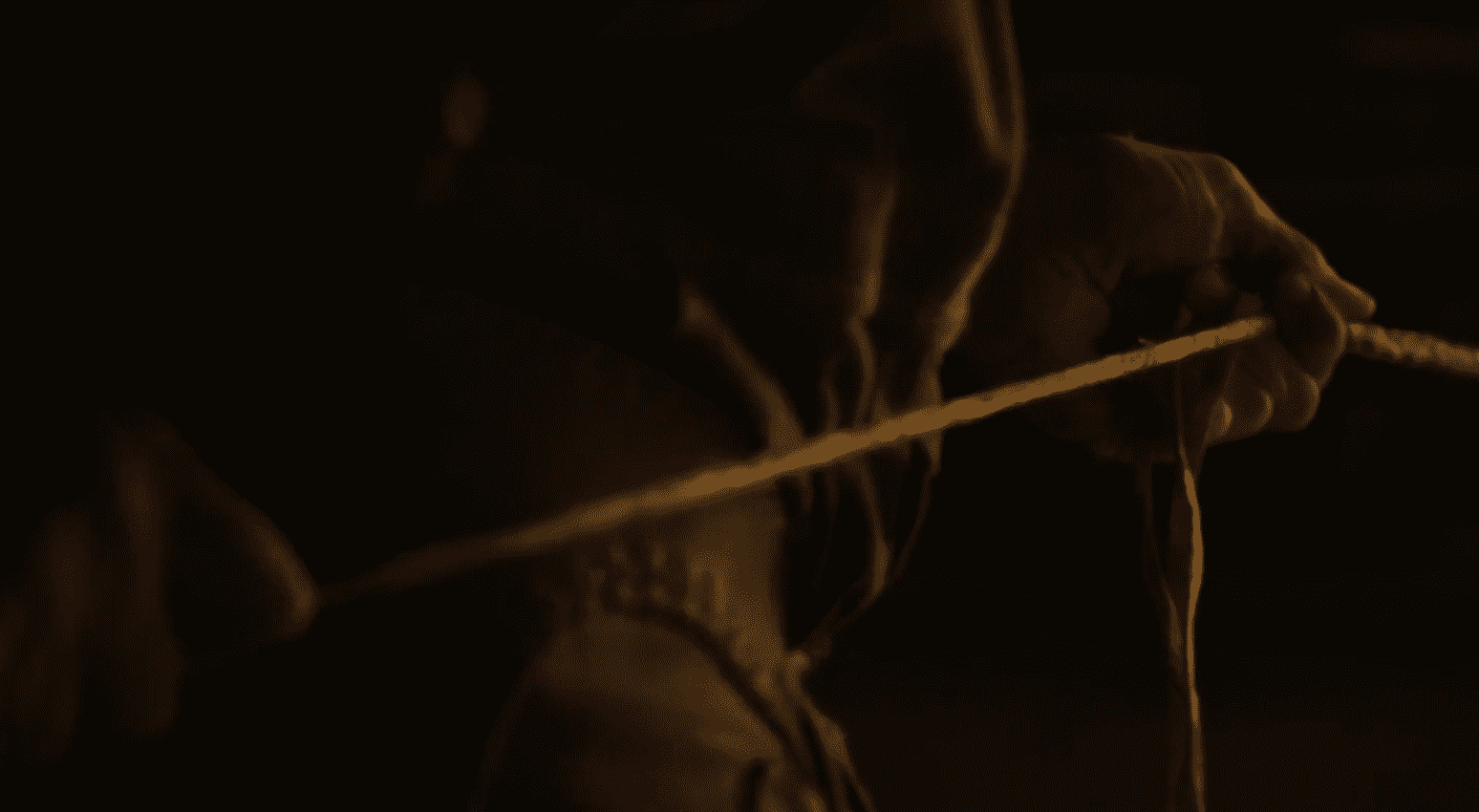
Jane Campion se mete con el western pero decide tocar una que no sabemos todxs.
Hay algo en la idea de la repetición que siempre es inquietante. Lo que empieza y termina una y otra vez tantas veces que ya no se sabe cuándo empieza y cuándo termina es una idea inscripta en muchas formas del terror. Es lo que escapa a la lógica de la causa y el efecto, lo imposible de cuantificar, lo que rompe todas las categorías. La marea, los zombies, los gifs. La acumulación de un movimiento sobre otro idéntico que diluye el sentido de la finitud.
El poder del perro es una película en la que no hay que rascar mucho para poder ver su andamiaje estructural: está ahí, separada en cinco capítulos, como cinco son las cuerdas del banjo de Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), el estanciero que marca el ritmo de la trama. No solo está esta división evidente, sino que la película misma se organiza en torno a varias repeticiones, con algunas variaciones que determinan el avance de la trama.
Cuando empieza, después de que desfilan los nombres de todas las productoras involucradas, la pantalla funde a negro. En los tres segundos que sigue negra, irrumpe el sonido. Una secuencia repetitiva de notas, un arpegio en un cello. Los instrumentos son importantes para Jane Campion, no es casual que su película más premiada se llame El Piano. Esta nota advierte que además las cuerdas están tocadas en pizzicato, como si se las pellizcara, como en realidad se tocan otros instrumentos de cuerda, como el banjo. Es tan hipnotizante que casi no nos damos cuenta que entra la voz en off del narrador: Cuando falleció mi padre, no quería nada más que la felicidad de mi madre. Aún no sabemos nada del dueño de esa voz, Peter (Kodi Smit-McPhee), de su familia ni de la trama, pero esta afirmación se acomoda entre las cuerdas de Johnny Greenwood (guitarrista de Radiohead y compositor de la música de El poder del perro) como una sentencia que rige desde antes de que aparezca la imagen.
Tom Conley, en Cartographic Cinema, dice, sobre los inicios de las películas: “se puede decir que en sus primeras tomas una película establece una geografía con la que todx espectadorx debe contender. Puede estar en el logo, precediendo los créditos (…), o puede empezar desde un intertítulo en el campo de la imagen que indique el tiempo y espacio de la historia que seguirá”. El poder del perro tiene todas estas cosas; sin embargo, la pista para habitar el espacio está en el arpegio musical.
¿Qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre?…¿si no la salvaba? Primer capítulo. “Montana, 1925”. Mientras y después de estas leyendas, el arpegio. Aparece la primera imagen: un conjunto de vacas —no vemos tampoco cuántas, qué hay alrededor, el polvo lo tapa todo—, sus mugidos integrados a las cuerdas. La vaca y la cuerda: las figuras. Las letras se olvidan rápidamente, porque la fuerza arrolladora de lo que no parece cuantificable desborda la pantalla. Lo único que importa es el desierto. Y el señor todopoderoso que reina en ese territorio es Phil.

Phil tiene un hermano, George (Jesse Plemons), que queda opacado por su presencia y carácter altanero. George se casa con Rose (Kirsten Dunst), una mujer de buen corazón que atiende un bar en el que ocasionalmente cenan los hermanos y sus peones. Hasta que el personaje del hijo de un matrimonio anterior de Rose, Peter, no se integra a la nueva vida familiar de su madre y su padrastro, lo que ocupa principalmente el film son las mil y un maneras que Phil tiene de hacerle la vida imposible a Rose. Miente, la maltrata, la humilla: no tiene límites. Hay una escena que prefigura la caída definitiva del personaje de Rose que se asienta en las cuerdas.
Rose toca el piano. No es una experta, tocaba a veces en su bar para entretener a lxs clientes. Tiene que ensayar porque van a ir a visitarlxs el gobernador y su esposa. Se prepara: la cámara la acompaña mientras cierra todas las puertas del salón donde está el piano de cola que le regaló su marido. Cuando empieza a tocar, vemos en la profundidad de campo a Phil subir la escalera. Interrumpe su interpretación el ruido de la puerta, y en su cara aparece el terror: llegó. Mira a su alrededor y no lo ve. La cámara toma a Kirsten Dunst desde el marco lateral de una puerta, y cuando vuelve a tocar las teclas, empieza a acercarse a ella. De pronto, su canción tiene un eco: deja de tocar, el acercamiento se detiene, el eco también. Mira, no lo ve, sigue tocando, la cámara sigue acercándose. Otra vez el eco, pero ahora cuando ella deja de tocar (y la cámara se fija), se distinguen nítidamente las cuerdas de un banjo, que hace una continuación libre de la melodía. La imagen cambia, y aparece el zapato de Phil abriendo la puerta de su habitación, en el piso superior, seguido de un contrapicado de Cumberbatch sosteniendo su banjo, y de vuelta a su zapato con espuelas pisando el parquet. Ahora que se abrió la puerta vemos desde la posición de él, detrás de la baranda, a Rose, diminuta frente a su piano. Enfrentadxs, pero él desde arriba, rasgueando furiosamente sus cuerdas, mirándola desde lejos pero a los ojos. En vano es insistir: la canción de Rose vuelve a ser interrumpida por el banjo virtuoso. Un primerísimo primer plano de los dedos de Phil sobre el mástil precede al plano final, contrapicadísimo, de su rostro.
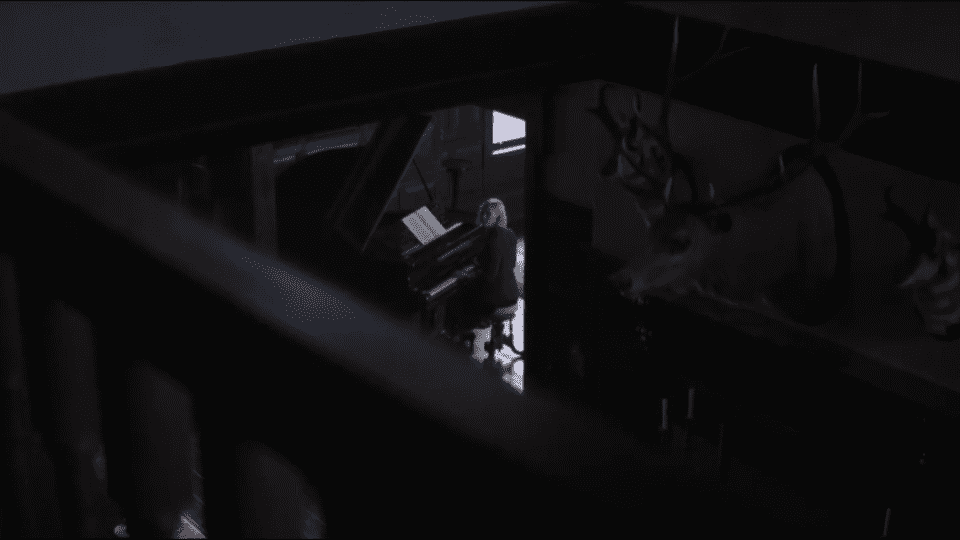
La dinámica de poder asfixiante de este vínculo permea en esta escena muda todos sus modos de acceso. Se configura en el espacio, tanto en la dicotomía arriba-abajo como en la intromisión del lugar pretendidamente secreto de Rose que sistemáticamente es violado por Phil. Se configura en el tratamiento de los cuerpos: la cámara a ella la encierra, la deja sin salidas; solo se abre para mostrarla como la ve él, la única autoridad posible. Por último, el protagonismo: las cuerdas. A Rose le cuesta mucho aprender a tocar, y después de que Phil la humille (silbando la melodía) cuando intenta tocar la canción en la cena con el gobernador, cae en el alcoholismo. A Phil no le hace falta más que escuchar dos veces la pieza para tocarla perfectamente. En rigor, su manejo de la tensión de las cuerdas equivale a la tensión que vuelve norma en su residencia: es él el dueño de los espacios, es él quien toca la última nota.

Lo cierto es que las cuerdas son la obsesión de Phil. Atesora preciosamente los cueros de todas las vacas que pasan por su matadero porque pasa largos ratos trenzando tientos, tal como le enseñó su maestro. Hace este ejercicio una y otra y otra vez: la repetición impera en su cotidianidad. En la fuerza que imprime a cada vuelta se mide la opresión que ejerce sobre toda persona que lo rodea. Rose, más adelante en la película, desesperada por ver cómo su hijo se acerca peligrosamente a Phil, decide tomar venganza con este conocimiento a su favor, y les regala todos los cueros que tienen a unos compradores que por allí pasaban. Corre para buscarlos, y en su camino suenan las teclas de un piano desenfrenado, ido de sí, tanto como ella. Como pago, le dan un par de guantes, y la paradoja se devela al final: si Phil hubiese tenido guantes, tal vez no se habría contagiado carbunco por un corte en la mano.
Allí, en el último giro, la música vuelve a enloquecer. Phil, infectado, a través de la misma ventana por la que apareció por primera vez en la película, camina a los tumbos, perdió su poder. En la última trenza la herida fue la puerta de la infección, la última repetición engarzó su final definitivo. Los dedos que apretaban cuerdas, de banjo y de cuero, se ven traicionados, y en las cuerdas que ahora suenan anida la tragedia final: no hace falta nada entre esa escena y la de la selección del ataúd, que la sucede inmediatamente. Nada más quería Peter que la felicidad de su madre, pero qué curioso que un estanciero como Phil no haya sabido que no hay tiempo que no se acabe / ni tiento que no se corte.

Codirectora