
Pasamos varios días en el Festival, corriendo de sala en sala, y ejercitando la mirada sobre esas cosas que se repiten: los vicios de lxs espectadores, lxs que se van, lxs que dormitan, lxs que mastican, lxs que se ríen nerviosxs ante el horror que se muestra en pantalla.
A pesar de aquellas mejores o peores decisiones sobre la grilla de cada día, la experiencia de asistir al cine es irremplazable y suficiente para tener algo de qué hablar luego. Esa posibilidad de conmocionarse junto a otrxs nos motivó a elegir y recomendar algunas de las películas que más nos gustaron, nos incomodaron o nos movilizaron, para poder seguir pensándolas colectivamente.

È stata la mano di Dio (Fue la mano de Dios) (Paolo Sorrentino, 2021)
por Lucía Requejo
Los homenajes en vida no son sencillos. Y muchos tampoco lo son en muerte. Como simples mortales, muchxs nos reprochamos —a otrxs y a nosotrxs— no tener un lugar “oficial” (entre muchas comillas, ya que a él siempre le importó poco y nada) donde llorar a Diego. Algunos hacen en sus casas sus propios altares, que nunca faltarán. Puede que sea un reclamo oximorónico: nunca nada será suficiente. Aunque los haya, aunque existan, aunque seamos ingenuxs y pensemos que todavía queda oficialidad sin Diego a la que los intereses no hayan manchado. La película de Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, reconoce el oxímoron que existe en un homenaje imposible. En parte, creo que es porque se pregunta: si los lugares físicos para llorar a alguien —que no es cualquier persona— aunque existan, no alcanzan, ¿puede entonces el cine convertirse en un lugar físico donde llorar un mito? Y no me refiero solamente a la hermandad que existe en llorar con lx desconocidx del asiento de al lado; sí, en parte, pero no, en parte.
Sorrentino sortea la posibilidad del curro de los derechos de autor que ocurriría si hubiese hecho una película sobre alguien, al mismo tiempo que evita caer en las garras modernizadoras —u oficialistas— de las biopics. Muy por el contrario, resuelve trabajar con otra realidad, la menos confiable de todas: la propia. El director confesó en varias oportunidades que no solo iba a ser su película más autobiográfica, sino que iba a intentar ilustrar una tragedia familiar propia donde Diego estuvo involucrado —-de una manera en la que solo él podía estar involucrado—-. Aunque la intención de la película de narrar lo yoístico no podríamos ignorarla, Sorrentino se corre del reflector para jugar, en cambio, con la vida de todxs. La película sigue a Fabietto Schisa, interpretado por el joven Filippo Scotti, un adolescente napolitano fanático del Napoli y del Diego, a quien le toca vivir en carne propia un milagro del 10. Desde el chisme crédulo de la compra de Diego por el equipo empobrecido hasta la primera vez que el equipo italiano sale campeón, lo que se trata es una vida marcada por el Diego.
De un modo hermosamente iconoclasta, Diego no está, pero está; se habla de él, se escucha de él. No sólo sale de la radio o la tele, es sonido ambiente: lo es en las conversaciones familiares, lo es en los festejos gritando en el balcón. Lo es a través de la imagen, como si toda la película fuese solamente un filtro constante de Diego, que no aparece físicamente solo a través de un ruloso sentado en un auto, donde la luz ilumina solamente su silueta, y nos hace preguntarnos ¿es o no es? No importa. Su presencia es borrosa pero nunca se oculta: está en las conversaciones, pero más importante, es los sentimientos. De manera heterodoxa, lo que se puede estar diciendo es un poco que quien es Diego, o mejor, lo que se conoce como “lo que fue la vida de Diego”, esos 60 cortos años, no es tal cosa. Lo que sobrevive al mito es el modo de vida, es un modo de estar en el mundo. O si se trata de quienes, se trata de quienes fuimos a través suyo.
Si una cosa tal como darle las gracias a Diego puede realizarse, sólo puede hacerse desde la propia vida. Sorrentino, con humildad, con un acierto que es tal porque sólo el sentimiento es verdadero, nos volvió a recordar que genuinamente “no me importa lo que hizo de su vida. Me importa lo que hizo con la mía”.
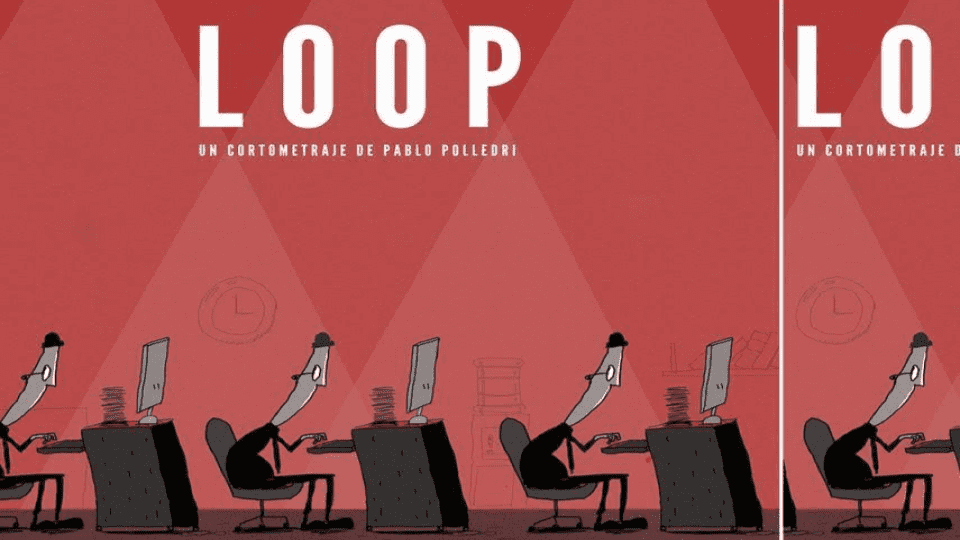
Loop (Pablo Polledri, 2021)
por Francisca Pérez Lence
Un mundo de repeticiones. Cada personaje está tildadx en una acción precisa, con un ritmo propio que se comunica con los sonidos ajenos, exudados por los movimientos de lxs otrxs, conformando una música insistente, teñida por la monotonía y el cansancio de la sociedad de Loop. Las fábricas, los autos, los hogares, las calles, los gestos, las fiestas, las personas se mueven bajo el manto del estancamiento, resaltado con los sonidos permanentes que constituyen la melodía de la ciudad. Pero aún en la coreografía cotidiana se vislumbran aberturas por las cuales salirse del movimiento preestablecido. Dos de ellxs escapan momentáneamente del libreto organizado, y deben correr, esconderse, saltar, engañar, simular para poder sostener (aunque sea brevemente) la autonomía del cuerpo.
Loop expone y resalta un cierto modo de vivir/existir en el mundo bajo un esquema que se repite todos los días y todas las noches y todos los días y todas las noches. Pero lo hace aunando el carácter de denuncia de un estado de situación contemporáneo con un dejo posibilitante para resquebrajar lo rutinario y poder fugar hacia otros mundos. Quizá aquellos donde las acciones resulten placenteras y el cuerpo se constituya como espacio compartido con lxs otrxs, existiendo por fuera de la lógica del “todos los días lo mismo” para ampliar las superficies de (con)tacto, sonando al compás de ritmos completamente inesperados.
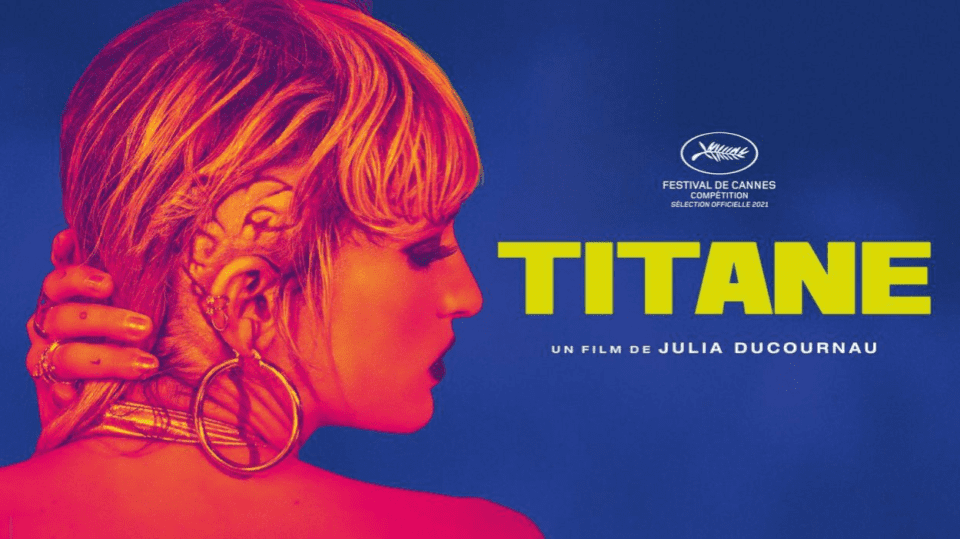
Titane (Julia Ducournau, 2021)
por Luz Barcala
Esta no es una película. Titane es una experiencia sensorialmente inmersiva que tiene como protagonistas al metal y al cuerpo. Estos dos se mezclan, se atraen, se friccionan entre sí. Se pueden tocar, oler, escuchar. También nos distancian mediante su repugnancia pero a su vez nos entretienen en el mejor sentido cinematográfico. Creo que no debe haber mejor sensación para lx espectadorx que olvidarse del tiempo, sentir esas ganas de querer ver más, de que la película no termine aunque hayan pasado casi dos horas. Y esto pasa porque desde el minuto uno nos encontramos totalmente inmersxs en el mundo de fantasía (pero tan cercano) que Titane nos está proponiendo, metal y cuerpo captan absolutamente toda nuestra atención. Pero lo que podría funcionar como un simple producto cinematográfico totalmente frívolo y canchero, que tiene al comienzo un plano secuencia digno de incluirse en una Rápido y Furioso vol. 28, con mujeres casi desnudas bailando en una exposición de autos, resulta no limitarse a una simple búsqueda efectista y vacía por escandalizarnos. Y esto es lo que más me gusta de la segunda película de Julia Ducournau. Los elementos del body horror se resignifican para llevarnos a pensar y sentir alternativas de mundo, nuevas lógicas que partan de (pero no se agoten en) la fluidez como matriz: de los géneros, de los vínculos, de la carne.
En Titane hay metal, mucho metal. Lo inquebrantable, lo duro y lo frío están presentes desde el título, marcan la personalidad (y el cuerpo) de su protagonista, pareciera que también guían la forma de filmar de la directora. Sin embargo, diría que la película se las ingenia para funcionar como un estudio minucioso de la vulnerabilidad de sus personajes, la debilidad afectuosa que corrompe toda dureza y rudeza.
Ya sea por el impacto sensorial, por vivenciar esa risa nerviosa que se escuchaba en la sala repleta del Ambassador o por hacerme recordar mi amor por la ficción y su potencia para actuar sobre lo real, creo que Titane no puede dejar a nadie indiferente. Y por eso le agradezco mucho.

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi, 2021)
por Francisca Ranieri
Drive My Car absorbe la atención de un Ambassador al tope de capacidad, a pesar de las incómodas butacas sobre el piso plano que conforman la sala. Casi tres horas en las que aquellos vicios se atenúan y las caras de lxs espectadores no se despegan de la pantalla. Elijo pensar que nadie se paró para irse antes de tiempo, a pesar de quizás haberlo pasado por alto por estar absorta todos esos minutos, sin margen para prestar demasiada atención a lo que sucedía en los pasillos.
Es la segunda película que estrena en 2021 Ryusuke Hamaguchi. Antes de empezar la proyección Fernando Juan Lima anuncia, básicamente, que le han ganado al BAFICI porque esta obra supera la genialidad de Wheel of Fortune and Fantasy, estrenada en el festival porteño y ganadora del gran premio del jurado en Berlín.
La película está basada en una historia de Murakami y narra la historia de un reciente viudo, actor y dramaturgo, a quien le asignan durante la producción de su nueva obra a una conductora veinteañera para que lo lleve de aquí para allá. El montaje de las obras del protagonista llama la atención: toma piezas occidentales clásicas (Chejov, Beckett) en las que los actores interpretan la obra en sus distintos idiomas natales. Una puesta en escena realista se monta delante de una pantalla que muestra al menos cuatro subtítulos en simultáneo del texto que se está enunciando.
Podrían decirse muchas cosas sobre el manejar, el camino recorrido, el espacio emocional que se comparte dentro del auto y los diálogos que allí se generan. Sería injusto detenerse a adjetivar una película que desde la sutileza retrata un modo de estar en el mundo —bueno, como todas las pelis, ¿no? Un modo de convivir con la pena enorme que implica el duelo y el esfuerzo que implica el inevitable encuentro con otrxs. Un atisbo por comprender, como lo que sucede en la sala de cine, de dónde cada unx sale con lo que haya querido entender sobre el amor y esas penas.
Una amiga, asidua estudiosa del lenguaje, me compartió un día su obsesión por las asíntotas. Esas funciones que ilustran lo que sucede cuando los valores tienden a cero pero nunca se cruzan con el eje. Ella sostiene que esa expresión matemática es una imagen de la traducción. Dos valores que se acercan hasta el infinito pero nunca coinciden. “Nunca podés acceder al corazón del otro”, dice la joven al protagonista mientras le presenta los restos de su casa de la infancia, destruída por una avalancha de nieve. Drive My Car podría ordenarse a través de ese gesto persistente que es la traducción: traducimos para estar con otrxs pero sin llegar nunca a comprenderlo todo.

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora